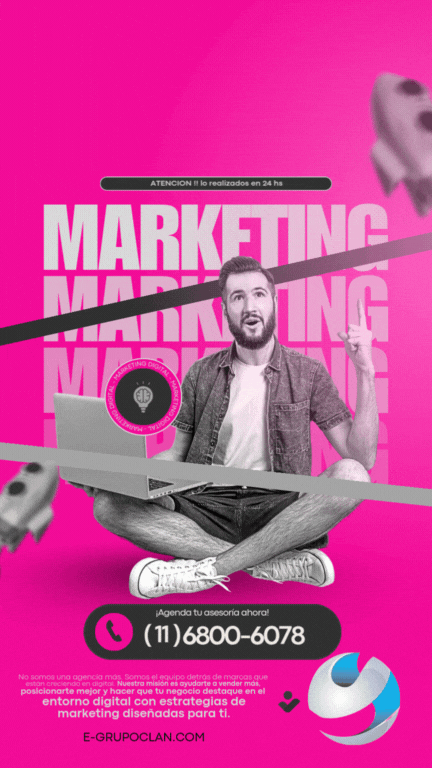Para percibir la realidad del suburbio de San Isidro en Buenos Aires, se debe ver desde un dron. Una línea muy recta divide los exuberantes jardines y las canchas prístinas de tenis de un amasijo de tejados de fierro corrugado en una de las “villas miserias” de la ciudad. Santa Fe, en Ciudad de México, tiene un aspecto similar, con el verde esmeralda del club de golf rodeado de las interminables cajas de hormigón de los barrios pobres de la ciudad. En la favela de Rocinha, en Río de Janeiro, las viviendas improvisadas descienden en espiral por la montaña, casi estrellándose contra las piscinas turquesas que hay debajo.
Esta desigualdad visceral es el rasgo definitorio de las economías latinoamericanas. Las disparidades de la región solo tienen rival en el África subsahariana. Sin embargo, como la desigualdad suele ser menor en los lugares más ricos, y el PIB por persona de América Latina es cuatro veces mayor al de África, su desigualdad es extraordinaria. En algunos países como Colombia y Guatemala, hay mucha disparidad, en otros como Uruguay, hay menos. Sin embargo, no hay excepciones. El Banco Mundial no clasifica ni un solo país de la región como de “baja desigualdad”.
Esto configura a América Latina de innumerables maneras, más allá de la fotografía panorámica: en el plano físico, mediante la proliferación de vallas altas y cámaras de seguridad; en el plano político, con el populismo y los movimientos bruscos a la izquierda; y en el plano económico, mediante la escasa movilidad social, las grandes economías informales y la demanda interna débil. Este año, The Economist publicará varios artículos que exploran esta dinámica. Para empezar, ayuda a comprender por qué América Latina avanzó mucho en la reducción de la desigualdad en la década de los 2000, y por qué ese avance se ha ralentizado.
La manera más habitual de medir la desigualdad es el coeficiente de Gini, el cual clasifica la desigualdad de ingresos de un país entre cero y uno. Cero significa que todos los habitantes del país reciben los mismos ingresos; uno significa que una sola persona lo recibe todo. También importan otros tipos de desigualdad, pero ninguno trasciende los ingresos. El acceso desigual a una buena educación y a atención médica son consecuencias de la desigualdad de ingresos, además de ser causas importantes de la misma.

La tendencia general en América Latina es clara: la desigualdad aumentó durante la década de 1990, alcanzó su punto máximo alrededor del año 2002 y luego empezó a descender. Hacia 2014, ese declive comenzó a ralentizarse, y hace poco se estancó. Hay excepciones (el coeficiente de Gini sigue disminuyendo, aunque más lentamente, en Perú y ha aumentado en Colombia), pero la tendencia general es clara.
Dos factores impulsaron el declive entre los años 2000 y 2010. Uno fueron las ayudas del gobierno. Los programas de transferencias monetarias condicionadas, como Bolsa Família en Brasil, daban dinero a las familias pobres si enviaban a sus hijos a la escuela y para revisiones médicas. En toda la región, los programas de transferencias de todo tipo representaron aproximadamente el 20% de la disminución de la desigualdad en promedio. Un segundo factor fue mucho más importante: el fuerte crecimiento de los salarios de los pobres. Esto supuso más de la mitad de la reducción. El telón de fondo fue un largo periodo de crecimiento económico sólido, favorecido por un auge de las materias primas. Ana María Ibáñez, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señala que la lección de todo esto es que “si queremos reducir la desigualdad, tenemos que crecer”.
También hay una serie de problemas más pequeños. Uno es la gran influencia de los antecedentes familiares. Un artículo de Paolo Brunori, de la Universidad de Florencia, y otros autores, concluye que más de la mitad de la desigualdad que se ve en la generación actual es heredada, en gran parte como resultado del nivel educativo y el tipo de trabajo de sus padres.
Para comprender cómo funciona esto, se debe considerar el ciclo que puede desencadenar un contexto familiar. Como explican Ibáñez y sus coautores, los niños pequeños de padres más ricos suelen recibir mejor alimentación y más atención, por lo que desarrollan más habilidades. Esto les ayuda a aprovechar las escuelas mejores (y a menudo privadas) a las que asisten, que a su vez los llevan a la universidad, donde la asistencia aumenta fuertemente los ingresos en América Latina, en gran parte porque ayuda a los estudiantes a conseguir trabajos formales en empresas grandes. Los niños nacidos en familias más pobres suelen ir a peores escuelas, a menudo no llegan a la universidad y acaban trabajando en el sector informal de América Latina, que es muy amplio y menos productivo. Y así continúa el ciclo.
Cuando se redujo la desigualdad, el fuerte crecimiento económico impulsó los salarios de los latinoamericanos pobres, lo cual ayudó a romper el ciclo. Sin embargo, ahora el crecimiento está terriblemente estancado. Entre 2014 y 2023, el ingreso real por persona en América Latina y el Caribe aumentó un triste 4% en total. En cambio, en Asia meridional se incrementó un 46%.
Los gobiernos han recurrido a otros remedios menos eficaces. Una opción popular es aumentar el salario mínimo. El último presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo duplicó en términos reales durante sus seis años de mandato. Claudia Sheinbaum, su sucesora, prometió aumentos anuales del 12%. Esto ha contribuido a reducir la pobreza y la desigualdad en México, en parte porque el salario mínimo era muy bajo cuando López Obrador llegó al poder. Pero hay límites. Si la productividad no aumenta a la par, un incremento constante del salario mínimo tiende a fomentar los empleos informales, lo cual arrastra a la gente de vuelta al círculo vicioso de la desigualdad.
Los gobiernos también tienen la esperanza de que la redistribución pueda contrarrestar la desigualdad. El problema inmediato de esto es que un crecimiento débil implica menos ingresos públicos, por lo que hay menos dinero para redistribuir. Aun así, los sistemas fiscales y de bienestar social en América Latina podrían ser mucho mejores. Cuando se mide la desigualdad de ingresos en la región antes de impuestos y redistribución, solo es ligeramente superior a la de los países ricos. Pero mientras que los impuestos y las transferencias reducen el coeficiente de Gini casi un 40% en los países ricos, en América Latina solo lo reducen alrededor de un 5%. Sorprendentemente, en casi la mitad de la región esto se traduce en un aumento de la pobreza.

El mayor problema es la fiscalidad. En los países miembros de la OCDE, un club de naciones principalmente ricas, los impuestos sobre la renta de las personas físicas, que suelen ser progresivos, equivalen al 8% del PIB. En América Latina, representan tan solo el 2%, por lo que esta región depende más de los impuestos indirectos, como el IVA sobre bienes y servicios. Estos impuestos suelen ser regresivos, ya que ricos y pobres pagan la misma tasa, pero los pobres consumen una mayor parte de sus ingresos, por lo que se ven más afectados.
Muchos programas de bienestar social también están plagados de problemas. Un estudio del BID sobre los programas de transferencias en 17 países descubrió que la selección de beneficiarios no era justa. Solo se beneficia aproximadamente la mitad de las personas que viven en situación de pobreza, mientras que cerca del 40% de quienes no viven en la pobreza reciben al menos un tipo de transferencia. Las cantidades transferidas a menudo son demasiado pequeñas.
El círculo sigue siendo vicioso
Si se arreglara esta situación, se podría hacer una gran mella en la desigualdad. Pero, aunque la indignación por las disparidades domina las campañas electorales y a veces estalla en las calles, como ocurrió durante las protestas violentas de Chile en 2019, no hay muchos avances. Aunque están enfadados por el statu quo, los votantes tampoco están dispuestos a cambiar los sistemas fiscales y de bienestar social. Un estudio de Matías Busso, del BID, y coautores, encuestó a ciudadanos de ocho países y descubrió que, aunque los encuestados están descontentos con la desigualdad y apoyan la redistribución en teoría, son reacios a pagar impuestos adicionales para financiarla. Una de las razones es que muchos desconfían del Estado y de las élites gobernantes.
Todo esto supone un reto desalentador. El mayor alivio sería el crecimiento sostenido, que no se ha visto desde hace más de una década. Tener reformas políticas que generaran confianza en el gobierno y permitieran mejorar la fiscalidad y el bienestar social sería de mucha ayuda. Ambas cosas serían ideales. Ninguna parece probable.